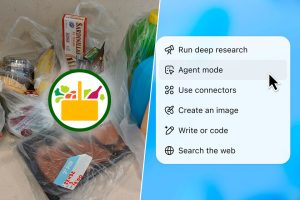El mundo, en términos absolutos, no se transforma de la noche a la mañana; sin embargo, hay momentos decisivos que solo logramos identificar en retrospectiva. Eventos significativos como la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso del sistema de Bretton Woods en 1971 o la quiebra de Lehman Brothers en 2008 marcan, sin duda, el fin de una era y el inicio de otra. Estos hitos históricamente definidos representan, cada uno a su manera, no solo un cambio en las dinámicas del poder global, sino también un cambio profundo en las relaciones económicas y políticas entre naciones.
En la actualidad, vivimos un tiempo que, aunque nos resulte familiar, se siente inherentemente diferente. Las palabras del político británico Darren Jones, que sostiene que «la globalización, como la conocimos en las últimas décadas, ha llegado a su fin», recogidas por Newsweek, podrían interpretarse como una exageración impulsada por las reacciones frente a las tarifas impuestas por Trump, pero hay un fondo de verdad en esa afirmación que debemos considerar.
No estamos ante un simple episodio de guerra comercial; estamos presenciando el declive de un orden económico que ha sostenido al mundo durante los últimos treinta años. Tara Zahra, en un artículo publicado en The New York Times, enfatiza que este es un momento que simultáneamente conmemora el colapso de la primera era de la globalización después de 1913, cuando el valor de las exportaciones globales cayó del 14% al 6% del total de la economía mundial.
Estados Unidos fue el principal arquitecto de este sistema global, pero ha llegado a ser el mayor destructor de su propio diseño. El país que debería haber defendido las virtudes del libre comercio ahora lastra a sus aliados y socios democráticos con la misma carga arancelaria que a los regímenes más autoritarios, como los talibanes. Tan irónico resulta que, en muchos casos, impongamos tarifas más altas a nuestros amigos en la Unión Europea que a aquellos en Corea del Norte.
No es solo una cuestión de la política poco ortodoxa de un presidente en particular, sino que es una demostración culminante de un proceso que ha estado en marcha durante largo tiempo. Como documentó Zahra, las protestas anti-globalización de 1999 durante la cumbre de la OMC en Seattle fueron un eco que resonó en diversas partes del mundo, incluyendo Barcelona, donde decenas de miles se manifestaron en contra de las políticas comerciales internacionales. Todo este ciclo se reforzó con la crisis de 2008 y la pandemia, revelando la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, que ya eran ineficaces antes de que Trump tomara la presidencia.
Lo más inquietante es lo que está ocurriendo en el otro lado del océano Pacífico. China, lejos de mostrar arrepentimiento, está avanzando con determinación en el desarrollo de su propia esfera económica independiente. Un caso emblemático es el de Huawei, que ya no busca construir puentes, sino que se está cavando en trincheras propias. Su estrategia ha evolucionado hacia la creación de un ecosistema propio en lugar de competir directamente en el mercado mundial.
Mientras tanto, Pekín ha trazado cuidadosas contramedidas ante los aranceles impuestos por Trump, que incluyen desde aumentar sus propias tarifas hasta limitar la exhibición de películas estadounidenses en su territorio. Estas acciones no son meramente defensivas; son, en esencia, parte de una estrategia a largo plazo destinada a reducir su exposición y dependencia del Occidente. Beijing está cimentando sus ecosistemas no solo en tecnología, sino también en las finanzas y el comercio, apuntando a crear un entorno que funcione independientemente de las influencias norteamericanas.
Hay ciertos cambios que podrían revertirse si Trump abandonara su cargo, pero otros dejarán huellas permanentes en el tejido del comercio mundial. Una vez que se quiebra la confianza, la restauración no es una tarea sencilla. Lo que ocurrió con Huawei y otros negocios en 2019 fue una lección dura acerca de la vulnerabilidad: la excesiva dependencia de un solo mercado, particularmente el estadounidense, puede ser un factor riesgoso que podría comprometer la estabilidad del negocio.
Según Praness Narayanan, del London Public Policy Research Institute, como se detalla en NBC: «Las decisiones que toman las empresas darán forma al futuro del comercio global.» El resultado de esto será un sistema internacional más fragmentado, más redundante y, paradójicamente, menos eficiente que el que emergió de la globalización anterior.
Aurélien Saussay de la London School of Economics también anticipó que el costo de esta “disglobización” recaerá sobre los consumidores, quienes tendrán que afrontar precios más altos y una menor variedad de productos y servicios. Esto representa una inversión de muchas de las dinámicas que han edificaron el marco imperfecto que ha propiciado la mayor prosperidad global que la historia ha conocido.
Particularmente ahora, ante desafíos como la inteligencia artificial, el cambio climático y cuestiones demográficas, la cooperación debería ser más fundamental que nunca, en lugar de un camino de fragmentación. De este modo, el péndulo del comercio internacional oscila hacia un regreso a fronteras más cerradas y caminos más estrechos. Este tiempo es un claro indicativo de que China busca un modelo más autárquico y menos dependiente de las interdependencias globales.
En este sentido, lo que queda por dilucidar es hacia dónde se dirigirá el mundo en el futuro. No en la medida de si se puede salvar la globalización, sino en cómo se pueden construir nuevas estructuras sobre los escombros que han quedado tras su derrumbe.
En | Hay un claro ganador con las tarifas del 25% para el automóvil: se llama BYD y representa todo lo que China tiene que ganar
Excelente imagen |